Lunes
2 octubre
2000 - Nº 1613
Así crucé el estrecho
Alí Lmrabet, periodista de Tetuán de 40 años, se desprendió de las gafas, el móvil y cualquier elemento que pudiera distinguirlo de los que iban a ser sus compañeros de viaje. Por 180.000 pesetas conoció el miedo en la noche, la alegría al avistar la costa y los intermediarios que hay que sobornar para pisar España. Éste es su relato. En lo que va de año, casi 8.000 inmigrantes fueron arrestados y cerca de un centenar perecieron en el intento.
ALÍ LMRABET
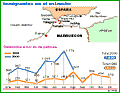
|
Y tiene sus propias historias: el subsuelo, que, según murmuran, oculta tesoros incalculables que dejaron allí los primeros habitantes al salir huyendo, hace varios siglos, a causa de una tormenta de arena que, al parecer, duró varios meses; las almas perdidas que merodean en torno al santón local. Y, por supuesto, el tema favorito: el hachís. "¿Cuánto vas a obtener este año?" es la frase más pronunciada a principios de verano. Hacia el mes de julio se empieza a comparar la cosecha anual con la del año anterior, el precio y la calidad del producto.
Se habla también de los intermediarios, cada vez más codiciosos,
y de otras historias más o menos sórdidas. Este año,
precisamente, la agricultura tradicional está hecha pedazos, la
sequía ha impedido que creciera nada y la cosecha anual de quif
es lo único que va a permitir salvar una situación calificada
de dramática por el Mokadem, el jefe de la aldea, la autoridad
local, que está a las órdenes del caíd (delegado
del gobernador de la zona), pero que además es, con su familia,
uno de los mayores cultivadores de hachís del pueblo.
Por la noche, a la luz de los quinqués, Mohamed, un hombrecillo delgado de ojos claros, sueña con irse, con salir del pueblo. "Quiero ir a trabajar a los campos de Aitona, cerca de Lirida, que está en Barsalona", dice con un acento típico del lugar. "Pero ¿qué puedo hacer?", pregunta. Tiene un pasaporte caducado, que guarda celosamente, y, por supuesto, carece de visado. Puede obtener uno de forma ilegal, pero el precio es desorbitado, alrededor de 35.000 dirhams (630.000 pesetas), y hay que esperar cierto tiempo en Tánger.
Otra solución es atravesar el Estrecho en patera. Pero no le
tienta en absoluto. No sabe nadar. Cuando habla de los que ya se han ido,
los que han tenido menos miedo y más suerte, en su rostro se atisba
una pizca de decepción. Abdeslam, el hijo de Amar; Mohamed, el hijo
menor del albañil, y otros dos o tres familiares han hecho la travesía.
Hoy viven instalados en Cataluña y confían en poder regularizar
su situación en los próximos meses.
Para llegar a donde están hoy, tuvieron que pagar. Y encontrar
el dinero no fue una canonjía. Tuvieron que trabajar duramente varios
meses, ocuparse más que nunca de su cannabis, regarlo bien,
verlo crecer, cortarlo y venderlo, hasta reunir una buena suma de dinero
que les permitiera dejar la aldea "para intentar la aventura", insiste
Mohamed.
A la mañana siguiente decido hacer precisamente eso. Para ello,
me deshago de todo lo que pueda delatar mi condición de periodista.
Ropa demasiado urbana, gafas graduadas, teléfono móvil y
otros elementos de la modernidad que aquí no vienen a cuento. A
las cinco de una fresca mañana de agosto desciendo la pendiente
que lleva a la Ficina (oficina) de Souk Sebt, principal ciudad de
la tribu y lugar de residencia y trabajo del caíd. La víspera,
alguien me ha dado el soplo. Me ha explicado que, antes de llegar al último
cruce antes de la Ficina, tengo que girar a la izquierda para dirigirme
a la aldea de pescadores de Sidi Haj Saïd, en la tribu de Mestasa.
Allí debe de haber, sin duda, gente de mar que me pueda informar
sobre las pateras y la posibilidad de emigrar. Me han dado incluso un nombre.
Sidi Haj Saïd no es un pueblo propiamente dicho. Las casas están
desparramadas, y, sobre una playa de guijarros en la que no hay ni una
mota de arena, están alineadas metódicamente varias barcazas.
Mi contacto no vive lejos. Se ve su casa desde la playa. Una construcción
nueva. Me parece ver una antena sobre el tejado. Nuestro hombre es seguramente
una persona rica o importante. Es alto, de sesenta y tantos años,
con un turbante blanco que oculta su calvicie y las manos rugosas de quienes
trabajan o han trabajado la tierra. Tras los saludos habituales, tomamos
un café con leche muy azucarado, me pasa un plato lleno de almendras
y aguarda a que le diga la razón de mi visita.
Como permanezco en silencio, me pregunta quién soy, el nombre
de mi padre, el de mi abuelo, el de mi pueblo. Se lo digo. Ha oído
hablar de mi padre, sabe que, cuando era joven, emigró a la ciudad,
a Tetuán. Eso le da seguridad. Me digo a mí mismo que soy
"uno de los suyos" y decido hablar. "Quiero hacer la travesía, ir
al otro lado, a España, y estoy dispuesto a pagar el viaje". He
cometido una torpeza. Supongo que debe de preguntarse por qué una
persona de Tetuán va hasta Alhucemas para ir a España. Me
interrumpe. "El hecho de que yo haya mandado construir dos o tres pateras
no quiere decir que sea un pasador". La patera no es lo que más
dinero le da. Según los rumores locales (aquí, todo el mundo
sabe quién vende qué y por cuánto), el año
pasado, sus campos de quif le proporcionaron más de 200.000 dirhams
(3,6 millones de pesetas), y este año, "un año muy bueno",
según los expertos, es probable que supere esa suma. La cantidad
me impresiona.
La carretera hacia la Ficina está rodeada de campos de
cannabis. Las plantas, altas y verdes, florecen a la vista de todos,
bajo los almendros. Mestasa tiene fama de ser un lugar controlado por lo
que los europeos llaman la mafia de la droga. Mafia o no mafia, lo que
está claro es que Mestasa tiene agua, elemento indispensable para
garantizar una buena cosecha. El cannabis, el nuevo oro, es fácil
de cultivar. Se planta en marzo y se recoge en julio. Entre esos dos meses,
sólo hay que regar.
A la entrada de Souk Sebt hay una barrera. El campo de cannabis más cercano está a unas decenas de metros. Es imposible que el caíd o sus subordinados no lo vean. Tanto aquí como en otros lugares, el Estado puede destruir de un golpe todos los campos de hachís. Después de años de tolerancia, una prohibición brutal podría provocar disturbios "de consecuencias incalculables", les gusta alarmarse en Rabat. "Los rifeños son peores que el Polisario", finge inquietarse una pluma de L'Opinion, órgano del partido del Istiqlal. Olvidémonos del Polisario: cada familia rifeña, por lo menos en esta región, tiene sus parcelas de cannabis.
Es decir, sus pequeños ingresos anuales, que le permiten construirse
una nueva casa, renovar la antigua e instalar, en el caso de los más
ricos, placas solares que les proporcionen electricidad para ver la televisión,
lujo supremo. "Por lo menos, cultivar el cannabis permite que estas
gentes se queden en su pueblo y frena el éxodo rural", dicen fuentes
oficiales protegidas por el anonimato.
Marruecos es uno de los mayores productores de cannabis en el
mundo. Todos saben que de él viven cientos de miles de familias.
Mientras se aguarda el maná del petróleo, es tal vez una
de las pocas riquezas del país.
Decido ir a Tetuán, antigua capital del protectorado. Para llegar
allí paso por Jebha, y de ahí sigo hacia Ued Lau por una
peligrosa carretera costera. Me dicen que en Ued Lau puede que tenga suerte.
Es una ciudad costera de 10.000 habitantes en la que la emigración
clandestina forma parte de la vida local. Los relatos sobre la gente que
se ha ido se suceden y se parecen unos a otros. Siempre la misma historia,
la misma versión. Al principio, hay unos jóvenes del mismo
barrio que se ponen de acuerdo, toman la decisión de irse y acaban
por formar una especie de núcleo duro, constituido por dos
o tres personas que se encargan de recaudar una cantidad total que sirve
para construir la patera, comprar el motor y acallar algunas conciencias
locales. La embarcación se fabrica en el interior, en casa de un
artesano cuyo nombre conoce todo el mundo. El motor se compra en Tetuán,
a 45 kilómetros.
La condición elemental para que la operación tenga éxito
es que el grupo cuente con un raïs, un marino cuya misión
es conducir a su pequeño grupo a España. Tiene que ser un
profesional del mar. Paradójicamente, los marinos abundan en las
calles de Ued Lau. Aquí, el oficio de marino se transmite de padres
a hijos. Hablar del mar en Ued Lau es como hablar de hachís en Ketama.
Pero corren tiempos difíciles. Existen muchos barcos de pesca en
Ued Lau y, por consiguiente, hay trabajo. Pero, para poder subirse a un
barco, la autoridad militar, por motivos de seguridad, exige al armador
que sus marinos estén acreditados; es decir, que tengan licencia.
"Una decisión absurda", protesta el alcalde. "Si nuestros jóvenes
tuvieran licencias, no se quedarían aquí. Se embarcarían
en buques españoles". Por esa razón, el raïs
que lleva la patera a las costas españolas es otro joven que ha
decidido abandonar su país.
Para la gente de Ued Lau, las 20 personas que van a subirse a bordo
de la patera, el precio del viaje está entre 2.000 y 3.500 dirhams
(36.000 y 63.000 pesetas). Para obtener el resto del dinero, los 60.000
u 80.000 dirhams (1,08 ó 1,4 millones de pesetas) que necesitará
la travesía, se busca a aspirantes forasteros. En la región
o en Tetuán. En general, suelen desconfiar de los africanos, pero
también de las gentes venidas del interior, de Rabat, Casablanca,
Meknes, Beni Mellal.
A los recién llegados se les pide entre 7.000 y 10.000 dirhams
(126.000 y 180.000 pesetas). Con el dinero recaudado se paga la patera.
El motor vale alrededor de 40.000 dirhams (720.000 pesetas). Luego se paga
al jefe del puesto de vigilancia de la costa, que acepta cerrar los ojos
la noche de la partida. "En los seis kilómetros de playa de Ued
Lau", confía una fuente local, "hay siete puestos militares, cada
uno con cuatro personas, normalmente. Es imposible salir sin que se enteren".
Si la suma recaudada no es suficiente, puede ocurrir que los emigrantes
intenten salir sin pasar por la caja.
El viaje desde Ued Lau es más largo y, por tanto, más peligroso. Un centenar de kilómetros separan esta orilla de la Costa del Sol. El viaje se hace en dos etapas. Primero, la patera se lanza al mar alrededor de medianoche. Navega toda la noche. Con las primeras luces, el raïs se detiene ante la costa española, con sumo cuidado de permanecer en aguas internacionales. Allí aguarda a que vuelva a caer la noche, antes de terminar lo que queda de camino. Es un largo viaje, de 24 horas, en una zona descuidada por las patrulleras de la Guardia Civil. La ventaja es que es una zona menos vigilada. La mayoría de las lanchas españolas recorren el Estrecho.
El inconveniente es que, en caso de accidente o de problemas, hay que
esperar horas a que lleguen auxilios. Y el drama puede sobrevenir muy deprisa.
Como ocurrió la noche del 21 de julio, cuando una patera en la que
iba gente de Ued Lau se hundió. Una tempestad arrojó al agua
a 31 jóvenes de la ciudad. Dos meses después de su desaparición,
sus familias siguen creyendo que están aún con vida. No se
mata la esperanza, aunque Mohamed Mehdi y uno de sus ayudantes, cuyo hermano
estaba entre los desaparecidos, no se hagan demasiadas ilusiones. "Hablé
con varios de los náufragos el mismo día en el que se ahogaron.
Nos llamaron con los Movistar que llevaban encima. Lloraban, algunos gritaban
como locos, decían que el mar estaba desatado y que la barca se
hundía. Fue terrible". No ha vuelto a saberse nada de ellos. Entre
ellos había jóvenes, tres miembros de una misma familia,
un adolescente y un funcionario de un pueblo cercano que había decidido
ir en busca de una vida mejor. "Cambiar de aires", había dicho a
un amigo la víspera del viaje. Cuando termino de oír el relato,
yo también decido cambiar de aires.
Tetuán. Antigua capital del protectorado español. Esta
ciudad, que no hace mucho era hermosa y coqueta, es hoy un verdadero lugar
de paso para todos los que sueñan con partir. "Cuando no es Tánger,
es Tetuán", dicen los aspirantes a la travesía. La ciudad,
que está a 10 kilómetros del mar, no tiene puerto. Pero su
región tiene numerosas playas, calas y rincones perdidos de los
que cada semana -cada día, en verano- salen lanchas zodiac,
pateras y otras embarcaciones precarias. Dicen que el nuevo Wali
(gobernador) se niega a los contactos amistosos con las personalidades
y los habitantes de la ciudad. Su predecesor abusaba de ellos. Pero, si
no hay contactos, no hay coordinación. "El Wali", me dice
el responsable de una administración territorial, "vive en una torre.
No es consciente de la realidad de la ciudad. Tetuán se ha convertido
en un inmenso hangar que alberga a todos los que desean irse del país".
Es verdad. Resulta evidente cuando uno se pasea por la ciudad. Una ciudad
llena de aspirantes a la travesía. La inmensa mayoría no
es natural de aquí. La gente de aquí tiene otros métodos
para pasar "al otro lado". Con sus pasaportes pueden ir a Ceuta sin visado
y, desde allí, pueden pasar con facilidad a la Península
gracias a un circuito poco conocido, pero extremadamente eficaz. Prefiero
quedarme en Tetuán.
Antes de venir había llamado a una persona, un amigo periodista
que trabaja aquí, especialista en la emigración clandestina.
A. E. Y. ha visto a gente, ha buscado contactos, ha hecho varias gestiones
discretas para encontrar a un pasador. Por mi parte, sin decírselo,
por miedo a extender la cosa, llamo a un pariente lejano, Loyo, un viejo
macarra de la alcazaba de Tánger, que sé que tiene
muchas cosas que reprocharse. Según los chismorreos familiares,
el nivel de vida de Loyo ha mejorado notablemente en los últimos
años. Hace seis vivía en una casa alquilada en la medina;
hoy vive en un piso en la ciudad. Según esas mismas informaciones,
se ha hecho intermediario. También dicen que no siempre ha sido
"honrado" con los clandestinos. Él mismo, a grandes carcajadas,
confirma que ha estafado en varias ocasiones a emigrantes clandestinos
africanos ("no a los hermanos marroquíes, no sería capaz")
y les ha hecho darse un paseo por el mar antes de abandonarles, de noche,
en una playa de Tánger. "¡Los pobres! Se iban corriendo hacia
la carretera, convencidos de que estaban en España". Loyo se propone
hacerme pasar. Sin estafas.
Por su parte, A. E. Y. ha podido encontrar a alguien. Es un conocido
suyo, un intermediario que vive en la carretera a Rabat. Después
de muchos malentendidos acepta ponernos en contacto con el pasador. Acordamos
una cita para el miércoles por la tarde en un café de la
carretera de Asilah, cerca del pueblo de Briyeche. El día fijado,
nos vemos con el conocido de mi amigo. Y media hora después llega
un viejo Mercedes, del que salen dos hombres. Un joven y el famoso pasador,
de 50 años bien cumplidos y algo escaso de dientes. Antes de unirse
a nosotros llaman a nuestro "conocido" y hablan con él varios minutos
para asegurarse de que no somos policías. Luego se acercan. Al contrario
que el joven, que se muestra desconfiado, el hombre de cincuenta y tantos
(el señor Cincuentena, lo llamo para mí) tiene un aire simpático.
Conoce su "oficio", habla de la patera, que se ha quedado anticuada, y
de la zodiac, diosa de la mar, que impone su ley en el Estrecho.
Para él, la llegada de la zodiac es una revolución.
Es fácil de transportar. Es una especie de lona que se hincha en
unos minutos y en la que se monta un motor en tres minutos. Además
es más rápida y más espaciosa.
Empezamos a hablar de dinero. Como buen hombre de negocios, Cincuentena
se queja de que las cosas ya no son tan florecientes. Pide 15.000 dirhams
(270.000 pesetas, por una travesía segura y sin problemas). La zodiac
es más pequeña, seis metros y un motor de 40 caballos. "Esa
lancha no se vuelca jamás", asegura. "La única desgracia
que puede ocurrir es que estalle. Pero no es frecuente". Puede llevar a
25 personas, pero va a llevar a menos. Y ofrece otra garantía: no
tocará el dinero hasta que el "viajero" llegue a buen puerto. Declara
que está dispuesto a devolverlo si la embarcación es interceptada
o si la zodiac estalla. "Si les detienen en mi barca, les devuelvo
el dinero. Si les detienen en tierra firme, es culpa suya". Negociamos
y conseguimos que baje el precio a 13.000 dirhams (234.000 pesetas). Cuando
nos separamos, A. E. Y. insiste en que me compre un chaleco salvavidas,
una brújula y una pistola de señales, y en que me haga un
seguro de vida.
Pasan cuatro días. Estoy en un apartamento en Tetuán.
El lunes suena el teléfono muy de mañana. Pero no es el pasador
de A. E. Y. Es Loyo. La cita es para el día siguiente en Tánger.
El martes, hacia las 15.30, Loyo llega al café en el que estoy sentado
a una mesa. Está satisfecho. Voy a "pasar" por 10.000 dirhams (180.000
pesetas). Una flor para mí, que soy de la familia. "A las ocho de
la tarde", me dice, "pasaré a recogerte". A la hora convenida está
allí. Pienso en llevarme la pistola de señales, la baliza
de socorro, el chaleco salvavidas, el seguro de vida, etcétera,
pero es demasiado tarde. Y además cómo voy a contar lo que
pueda pasar si salgo tan protegido. En un reflejo de locura, me digo que
tengo que lanzarme, sin pensarlo ni por adelantado ni después. Al
fin y al cabo, sé que, en caso de desgracia, seré tal vez
el que más posibilidades tenga de salir bien. Yo sé nadar
y los demás no. Loyo me repite que "si la barcaza se hunde, se agarran
a todo lo que flota, incluidos los que también se están ahogando.
Aléjate de ellos. Si hace falta, líate a golpes".
A las 20.15 salgo del café. Mientras hablo con Loyo, paso suavemente
la mano por una barra de madera. Supersticiones, secuelas del pasado. Me
subo a un viejo Mercedes 240, que se encamina hacia Ceuta por Ksar Sghir.
Loyo y su banda no son propiamente una mafia, sino una "asociación
de malhechores". En general, no se dedican más que a la travesía
del Estrecho, pero Loyo me ha dicho que también pueden "ocuparse"
de mí cuando llegue. ¿Cómo, exactamente? Por el doble
del precio, su banda, o, mejor dicho, la que trabaja al otro lado, garantiza
el traslado a Barcelona, París, Amsterdam, Milán o algún
otro destino del espacio de Schengen. "Moscú, si quieres", exclama.
El método es sencillo y no tiene tantos riesgos. Si no hay familiares
que vayan a buscarlos al sur de España, a los emigrantes clandestinos
que estén dispuestos a pagar ese precio les recogen en la misma
playa otras personas. Españoles, dicen, pero también marroquíes
instalados en España. Después, les "trasladan" en coche a
una gran ciudad, Cádiz, Málaga o Sevilla. Desde allí
salen en autocar hacia su destino definitivo. A veces son RME (residentes
marroquíes en el extranjero) quienes, a cambio de un pago al contado
(5.000 francos, 130.000 pesetas, para Francia), se encargan de "transportarlos"
hasta el lugar elegido. Les recogen directamente en la carretera nacional
que va de Algeciras a Cádiz, pegada a la costa.
Por el momento, en esta noche de martes, yo sigo en Marruecos. Pasamos por Ksar Seghir. Normalmente, las salidas se hacen desde varias playas próximas a Tánger, me había dicho A. E. Y., o desde el lado de la ciudad que mira hacia el Atlántico. De pronto, el coche gira a la derecha y se precipita por un camino. Tengo la impresión de que vamos al mar; en realidad, vamos a una casa aislada pero discreta. Recogemos a cuatro muchachos mal vestidos, dos de los cuales llevan un bulto de plástico. El coche vuelve a arrancar. Volvemos a la carretera, siempre hacia Ceuta, y esta vez giramos a la izquierda, por otro camino pedregoso, para detenernos al borde de un bosquecillo de arbustos. Bajamos, caminamos en la oscuridad, a través de las ramas, y llegamos a un pequeño claro. Allí hay varios hombres, todos jóvenes, y dos muchachas.
A un lado, aislados de los demás y mirando hacia todos lados,
cuatro o cinco africanos robustos; entre ellos, una mujer. Es poco habitual.
Normalmente, una discriminación secreta y tácita hace que
los blancos no viajen jamás con los negros, ni viceversa. Los marroquíes
no se juntan con los africanos. El racismo en la miseria. El señor
Cincuentena, con el que, al final, no he hecho el viaje, nos había
dicho que nunca quería trabajar con negros. "Son bandidos. Hay que
vigilarlos. Al menor descuido, te desvalijan. He conocido a raïs
a los que han desvalijado al llegar a la costa española y a otros
que han desaparecido. Yo, cuando hago la travesía, llevo una pistola.
Y la enseño".
En el claro, me llama la atención no ver al raïs.
Me pongo en cuclillas. Todo el mundo se mira sin hablar. Tampoco fuma nadie.
Loyo, al que nadie pierde de vista, se dirige hacia el mar. Vuelve media
hora después. Luego aparece un Renault 4 blanco. Bajan dos hombres.
El primero debe de tener unos 50 años y el otro es un joven delgado
que lleva un gorro en la cabeza. Los dos recién llegados saludan
a Loyo, discuten un poco y luego se alejan, los tres, hacia el mar, con
varios aspirantes. Diez minutos más tarde regresan y suben a la
colina para reaparecer con un gran motor que arrastran hasta la playa.
Aguardamos una hora más. Después, Loyo viene a pedirnos
que "nos movamos" hacia abajo. "¡Ya está! Llegó el
momento". Bajo la pequeña ladera tortuosa y polvorienta y me veo
en una cala. No tengo nada, ni bolsa ni bulto. El mar está tranquilo
y la zodiac está ahí, delante de nosotros. El motor
está en marcha. Los africanos son los primeros en subir. Les dicen
que vayan hacia la parte delantera. Les siguen los marroquíes. No
hay nerviosismo ni emoción. No hay más que un pesado silencio,
roto solamente por el zumbido del motor. Antes de subir a bordo de la zodiac,
nos vemos obligados a dar varios pasos por el agua. Después, a bordo
de la inmensa lancha, nos acurrucamos como nos ordena el raïs
y nos apretamos unos contra otros.
La zodiac se lanza y gira a la izquierda como para regresar a
la playa. El piloto está tranquilo. Mira atrás y adelante,
se detiene y, de pronto, arranca en tromba hacia alta mar. Como estoy sentado
a su izquierda, me vuelvo hacia la orilla. Ya queda lejos. Ni siquiera
sé adónde ha ido a parar Loyo. Navegamos a toda velocidad.
Frente a nosotros brillan las luces de Tarifa. Tengo la impresión
de poder agarrar España con la mano y de que la travesía
va a ser cuestión de 30 minutos. En realidad, para evitar a los
tres o cuatro barcos que vamos a encontrar en nuestro camino, el raïs
gira sin cesar. En un momento dado, nos perdemos en la oscuridad. Ni barcos
ni luces. Todo está oscuro, terriblemente oscuro. La única
luz es la espuma que hace la hélice del motor. En ese instante,
me acuerdo del chaleco salvavidas, la pistola de señales, la brújula...
Yo imaginaba una travesía peligrosa en un mar turbulento, una
barca que cabeceara, personas aferradas unas a otras y vomitando. La verdad
es que el mar está tranquilo. Y si no existiera esta impresión
de vacío a nuestro alrededor, y el miedo a que la zodiac
reviente, habría podido considerar este viaje como un crucero de
placer. Paradójicamente, los grandes buques que atraviesan el Estrecho,
y contra los que podríamos habernos chocado, nos dan sensación
de seguridad. "Si la zodiac estallara, nos auxiliarían de
inmediato", me digo. Poco antes de las cuatro de la madrugada vemos unas
rocas. No muy grandes. El piloto costea una playa sin detenerse. Mi pierna
izquierda está totalmente insensible. Enfrente no se ve un solo
guardia civil ni un policía de ningún tipo. Hemos hecho tres
horas de "trayecto" entre un lugar cuyo nombre desconozco y otro cuyo nombre
también desconozco.
"Yallah, yallah, daghia!" ("¡Vamos, vamos, deprisa!"), estamos
en tierra española; mejor dicho, a unos metros de la costa. Salto.
Sigo sin sentir la pierna. Me arrastro por el agua, que nos llega hasta
el tobillo. "Si llegas a buen puerto, no se te ocurra quedarte con ellos",
me había dicho Loyo. "Sepárate de ellos, dirígete
hacia el bosque, hasta la carretera, y espera a que sea de día para
coger el autobús. No hagas autoestop, te descubrirían enseguida".
Sigo las consignas. Me quito el pantalón y me quedo en traje de
baño para hacerme pasar por un veraneante. Veo a mis compañeros
que corren hacia el bosque. ¿Dónde estoy? No tardo en llegar
a una carretera. Dudo un poco. No tengo ni pasaporte ni ningún otro
documento de viaje. Quinientos dirhams (9.000 pesetas) y 10.000 pesetas,
no tengo nada más. Por fin, considero que, si me detiene la policía,
puedo muy bien decir que he perdido el pasaporte. Desobedezco las consignas
de Loyo. Hago autoestop y, al cabo de varios intentos infructuosos, me
recoge una joven que va a trabajar a Algeciras. Me deja a la entrada de
Tarifa, donde subo a un autobús de la compañía Comes.
Después, la carretera, el parque eólico y, por fin, Algeciras.
Me paseo por la ciudad.
Por la tarde subo en el transbordador hacia Ceuta. Es de la compañía
Buquebús. Más caro, pero más rápido. Cuando
estoy dentro tengo la tentación de salir a ver el mar. Las grandes
puertas de hierro están cerradas y miro a través de las ventanas
el azul oscuro del Estrecho. Esta misma mañana he atravesado este
maldito trozo de mar en una zodiac, con personas a las que no había
visto jamás. ¿Dónde están ahora? Mientras yo
estoy sentado en un sillón que me parece el más cómodo
del mundo, no sé qué ha sido de mis compañeros accidentales
de viaje.
Cuando llego a Ceuta, desciendo del barco mezclado con los demás
pasajeros. Salgo del puerto y voy hacia la izquierda, hacia el paso de
Bel Younech. Bel Younech, un pueblo marroquí que suministraba y
aún suministra el agua al antiguo presidio, no es exactamente un
puesto fronterizo. Esta frontera tiene la particularidad de que los únicos
que tienen derecho a pasar son sus habitantes, sin visado ni otras formalidades.
Basta con que un soldado eche un vistazo al carné de identidad del
viajero para que éste pueda pasar.
En otro tiempo, me han dicho que los contrabandistas utilizaban a las mujeres que vivían en la comarca para pasar sus mercancías a territorio marroquí. Decido esperar a que caiga la noche. Me aproximo al puesto español, y el policía no dice nada, ni siquiera levanta la cabeza. Unos metros más allá está el puesto marroquí. Dos aduaneros me cierran el paso. Un tercero, que debe de ser el jefe, está sentado dentro de una pequeña caseta situada a la izquierda. Saco 200 dirhams, los disimulo vagamente y se los tiendo al primer encargado de la frontera, un bigotudo, como si quisiera darle la mano. Digo "Salam Aleikum". Responde "Aleikum Salam", me da la mano, me mira, duda y, por fin, coge la mano. Estoy en territorio marroquí. En casa.
Alí Lmrabet, tetuaní, de 40 años, estuvo destinado en varias embajadas marroquíes hasta que dejó la carrera diplomática por el periodismo. Fue redactor jefe del semanario Le Journal de Casablanca. Ahora es director de la revista Demain.